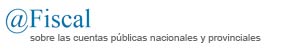Fue la última gran batalla callejera librada por nuestro liberalismo progresista, el mismo que se reivindicaba heredero de las tradiciones revolucionarias de Mayo, que se identificaba con las ideas de los jóvenes de la generación romántica y que apoyaba el gran proyecto educativo promovido por la Generación del Ochenta.
La historia recuerda a aquellas movilizaciones de 1958 como la lucha de “la laica contra la libre”, una designación que para muchos de los protagonistas de entonces no alcanzaba a explicar en su totalidad las contradicciones que estaban en juego. “Laicos” eran quienes ya en la época de Perón se habían opuesto a la enseñanza religiosa en las escuelas; laicos eran también quienes defendían la escuela pública en una singular identificación de lo público con estatal; laicos eran quienes consideraban que la habilitación de la enseñanza privada beneficiaba a los grupos clericales, pero también a corporaciones económicas interesadas en promover universidades cuyo objetivo -como dirá un dirigente nacionalista de entonces- era promover por parte del imperialismo anglosajón, la colonización cultural.
Los campos de batalla estuvieron claros desde sus inicios, pero las consideraciones teóricas no lo fueron tanto. Es que tanto de un lado como del otro había contradicciones internas, algunas muy serias, que por el momento se manifestaban a través de consignas que parecían diferir en los detalles. Tiempo después se sabrá que esos “detalles” eran más importantes de lo que se había supuesto en un primer momento.
En 1958, la alianza de liberales, izquierdistas y católicos que había contribuido a la caída del peronismo, estaba rota desde hacía rato. A partir de 1958, comienza a resquebrajarse la alianza entre liberales e izquierda. La revolución cubana, el desencanto por la supuesta traición de Frondizi a su programa, el debate acerca de qué hacer con el peronismo, son temas que ya están presentes en 1958 y se manifiestan en algunas de las consignas que se largan a la calle.
Del lado de la llamada “libre” también había problemas. En una coalición de la que participan desde monseñor Plaza hasta Álvaro Alsogaray, la Democracia Cristiana y la poderosa agrupación universitaria conocida como Humanismo, inevitablemente debían emerger tensiones. A ello se le agregaba la presencia de la recién fundada agrupación de ultraderecha Tacuara, grupo del choque del nacionalismo fascista, tan antisemita como anticomunista. “La Fuba… la Fuba… la Fuba… ¿dónde está?/ está en la sinagoga, leyendo El Capital”, era una de sus consignas preferidas. “Haga patria, mate a un judío y a un bolche”, era otra de sus encantadoras y tiernas convocatorias populares. Por supuesto, dirigentes de Humanismo y de la Democracia Cristiana hacían malabares para diferenciarse de aliados tan incómodos.
Por último, ya en 1958 la llamada resistencia peronista empieza a hacerse notar en las calles. El peronismo a través de sus cuadros sindicales defiende algo así como una tercera posición: “Ni con la izquierda liberal y gorila, ni con los ‘chupacirios’ que nos derrocaron en el 55”. Su postura es a favor de una educación nacional y popular impartida por el Estado como en los mejores tiempos de Perón, libro “La razón de mi vida” incluido.
Paradojas de una época. El peronismo defendía una educación estatal que nada tenía que ver con la defensa de la enseñanza pública que hacían los laicos. Por su parte, un liberal ortodoxo como Álvaro Alsogaray, defendía la enseñanza libre en nombre de la libertad y en oposición a un estatismo que para él era la fuente de todos los males nacionales. Alsogaray, desde su Partido Cívico Independiente, todavía no era ministro de Frondizi pero ya hacía méritos para ello.
Finalmente, los sectores católicos con estas movilizaciones saldaban cuentas con el proyecto liberal del Ochenta al que detestaban y al que se habían opuesto a lo largo de toda la primera mitad del siglo veinte. Para ellos, la libertad empezaba y tal vez terminaba en la libertad de enseñar religión en las escuelas. Sus dirigentes más esclarecidos aseguraban que junto con la enseñanza religiosa nacería otro tipo de institución educativa, más abierta, más eficiente y, sobre todo, más comprometida con los intereses nacionales. Muchos años después, conversando con los curas Rosso y Leyendecker -dos apasionados militantes de la enseñanza libre- me manifestaban su desilusión. “Luchamos en 1958, repartimos y recibimos palos en nombre de una universidad superior a la estatal, pero no por una universidad que reprodujera los mismos vicios y en algunos casos los empeorara”. No serán los únicos desencantados.
¿Y el gobierno? Arturo Frondizi había asumido la presidencia en mayo de 1958. No le tocaron tiempos tranquilos. Al momento de iniciarse el conflicto universitario, la oposición estaba en la calle denunciando la firma de los contratos petroleros. Lo más liviano que le decían eran “vendepatria” y traidor.
Muchos años más tarde, algunos de los que vociferaban en su contra admitirían que se habían equivocado o que por lo menos deberían haber matizado sus críticas, pero en 1958 lo que se imponía era la oposición con los botines de punta. Arturo Jauretche, reciente desencantado del flamante gobierno, dirá que Frondizi cambió un programa para veinte millones de argentinos por un programa para veinte millonarios. Ingenioso como siempre, pero no sé si verdadero.
Los radicales de Balbín, le negarán el pan y el agua, y en esos meses comenzarán a exigir su renuncia. La izquierda, que en su momento había apoyado al presidente autor de “Política y petróleo”, defensor de la república española y militante de los derechos humanos, abandonaba el barco al grito de “traición”. En la propia UCRI, las deserciones estaban a la orden del día. Sin ir más lejos, para mediados de noviembre de ese año, el vicepresidente Alejandro Gómez renuncia acusado de participar en una conspiración para derrocar a Frondizi.
Por otro lado, para los militares, Frondizi era un aliado inconfesable del tirano prófugo, cuando no un comunista embozado; en cualquiera de los casos se trataba de un personaje al que había que controlar de cerca y, llegado el caso, deponerlo. El peronismo dará ese año los primeros pasos para romper el acuerdo con Frondizi. Ni la ley de Asociaciones Profesionales ni los aumentos de sueldos, mucho menos la sanción del Estatuto del Docente, alcanzaban para satisfacer a quienes se consideraban proscritos por un régimen del cual el propio Frondizi se beneficiaba.
En el campo intelectual, las disidencias estaban a la orden del día. Como consecuencia de la decisión del gobierno de apoyar la enseñanza libre, los intelectuales que admiraban al político inteligente y culto, inician su pasaje acelerado a la oposición. La voz más emblemática de aquel giro, tal vez haya sido Ismael Viñas, el fogoso orador de un célebre acto en la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, donde comparte tribuna con Axel Lattendorf, una de las nuevas lumbreras del socialismo, y el entonces jovencísimo Eliseo Verón.
Como para completar el escenario de deserciones, se suma a la catarata de declaraciones en su contra, Risieri Frondizi, hermano del presidente y rector de la UBA. Además de acusar a su hermano mayor de inmoral y tramposo, dice en un acto publico: “Fue elegido para gobernar y no para traficar en el mercado de los intereses políticos y con las conquistas culturales del pueblo argentino”.
José Luis Romero, tal vez el historiador más importante de la Argentina, rector de la UBA en 1955, cargo al que renunciará cuando Atilio Dell’ Oro Maini apruebe el decreto 6.403 a favor de la enseñanza libre, dijo al momento de iniciarse las movilizaciones contra la llamada Ley Domingorena: “Esta batalla que libramos contra las fuerzas oligárquicas y clericales y reaccionarias compromete a nuestra cultura y nuestra economía. No la podemos perder, no la vamos a perder”. Impecable el maestro como siempre; salvo en un detalle: la batalla se perdió.
Todo comenzó el 23 de diciembre de 1955, cuando el gobierno de la llamada Revolución Libertadora sancionó el decreto 6403, cuyo artículo 28 dice exactamente: “La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes, siempre que se sometan a condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”.
El promotor de la iniciativa fue el ministro Atilio Dell’Oro Maini, un cuadro político e ideológico del pensamiento católico conservador. Dell’ Oro Maini no era nuevo en estas lides. En 1918, siendo un tierno jovencito, encabezó la movilización de estudiantes en oposición a la Reforma Universitaria. La antirreforma entonces contaba con una institución que la representaba: Corda Frates. Dell’ Oro Maini fue uno de sus entusiastas animadores
La propuesta a favor de la existencia de universidades privadas con capacidad para expedir títulos habilitantes no fue una novedad caída del cielo. A lo largo de la primera mitad del siglo veinte, intelectuales católicos se movilizaron con este objetivo. Una de las experiencias más destacadas fue la creación de los Cursos de Cultura Católica, una institución que contó con la participación de los intelectuales católicos más destacados de su tiempo.
El artículo 28 provocó en su momento el repudio de los grupos políticos e intelectuales identificados con la tradición laica y liberal. En la Junta Consultiva, las primeras voces que se levantaron en contra fueron las de Alicia Moreau de Justo y Américo Ghioldi. No era para menos. La iniciativa avalada por el gobierno militar rompía el acuerdo forjado entre liberales y católicos para derrocar a la dictadura peronista. José Luis Romero, historiador medievalista; creador de la revista Imago Mundi; integrante del Colegio Libre de Estudios Superiores y simpatizante del Partido Socialista, había sido designado rector de la UBA, responsabilidad compartida con José Luis Babini como vicerrector.
Que el liberalismo progresista se haya hecho cargo de la UBA no quería decir que la política educativa en general iba a quedar en mano de ellos. La designación de Atilio Dell’ Oro Maini así lo demuestra. O sea que mientras en la Universidad se iniciaba un proceso de cambios signado por el reformismo liberal, cuyas consecuencias darían como resultado -entre otras innovaciones- la creación de carreras como Sociología, Ciencias Económicas, Ciencias de la Educación y Psicología, en otros despachos del mismo gobierno, se trabajaba en una dirección inversa y voceros de la facción de Dell’ Oro Maini no vacilaban en calificar a estas carreras de comunistas, subversivas y anticatólicas.
La crisis política provocada por el artículo 28, concluye con la renuncia de Romero a su cargo de rector, pero también con la renuncia de Dell’ Oro Maini. El “empate” no dejó conforme a nadie. Los reformistas, por lo pronto, supusieron que el conflicto se cerraba con estas renuncias. Se equivocaron. La película no concluía, recién comenzaba y las principales escenas aún se ignoraban.
Arturo Frondizi asumió la presidencia el 1º de mayo de 1958. El 26 de agosto, cuatro meses después, el Poder Ejecutivo hace pública su decisión de reglamentar el artículo 28. Después se supo que ya se había creado una comisión para estudiar los detalles. La integraban Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, el dirigente peronista Raúl Matera y el sacerdote Ismael Quiles.
La Fuba, por supuesto, puso el grito en el cielo. La palabra “traición” comenzó a circular con intensidad para referirse a Frondizi. Uno de sus ministros, Gabriel del Mazo, había sido uno de los dirigentes reformistas de 1918 y luego presidente de la FUA. Durante cuarenta años el nombre de Del Mazo fue sinónimo de reformismo laico y liberal. No por casualidad la Fuba se movilizó frente a su casa y la FUA le envió una carta reclamándole en nombre de cuarenta generaciones que se oponga a la llamada “Ley Domingorena”, el nombre del diputado oficialista Horacio Domingorena. Del Mazo no modificó su posición. Consideraba que la ley no violaba los viejos principios reformistas. Los dirigentes de la FUA no pensaron lo mismo. “Ex maestro le escriben- cuarenta generaciones os repudian”.
Inmediatamente los estudiantes salen a la calle. Es lo que mejor saben hacer y, además, les gusta. La movilización se extiende por todas las ciudades del país y, por primera vez, se suman los estudiantes secundarios. En Buenos Aires, la gimnasia callejera se despliega en un territorio preciso: Callao, Santa Fe, avenida 9 de Julio y Rivadavia. Allí estudiantes católicos y laicos se dan el gusto de repartirse palos y trompadas de lo lindo. No por casualidad en ese perímetro están los colegios de El Salvador, San José y Champagnat.
Los laicos por su parte contaban con sus propios reductos: el Colegio Nacional, la Escuela Normal Mariano Acosta, la Facultad de Medicina considerada “nido de comunistas”. En Santa Fe los “libres” cuentan con los Colegios Mayores, entonces dirigidos por el padre Leyendecker. Los “laicos” tienen su fortín en el Club Universitario. También en nuestra ciudad abundan los palos y puñetes
¿Por qué peleaban? Para los reformistas liberales estaba claro que la llamada enseñanza libre era la designación inapropiada para fundar universidades católicas portadoras del “oscurantismo medieval”. Lo dijo Risieri Frondizi en un memorable acto en Filosofía y Letras: “Son universidades privadas no libres. La libertad de enseñanza está ligada con la libertad de cátedra. Y si no hay libertad de cátedra la libertad de enseñanza es una ficción”. Dice más adelante: “Tienen derecho a educar a una secta, a lo que no tienen derecho es a agitar las banderas de la libertad para atraer incautos”
Para la izquierda llamada liberal, la imputación se extendía al proyecto de las multinacionales para crear universidades privadas que cumplan con la misión de formar cuadros técnicos y científicos destinados a reproducir el sistema imperialista de explotación. Las consigas cantadas en la calle eran muy representativas del clima ideológico de la época: “FUA, FUA, FUA, la lucha continúa”, “Reforma, laicismo, antiimperialismo”, “Los monjes al convento, escuelas de Sarmiento”. “A la lata a latero, que manden a los curas a los pozos petroleros”, Los “libres” no se quedaban atrás. “Chu chu chu, chu chu, chu, que se vayan a Moscú”.
El 15 de septiembre los libres hacen su gran acto en la Plaza Congreso. Los laicos denuncian que el gobierno ha pagado pasajes de colectivos y trenes. Allí hablan, entre otros, el estudiante Alberto Mazza y Ricardo Zorraquín Becú. Alvaro Alsogaray manda un comunicado de solidaridad en contra del “monopolio totalitario de la enseñanza”. Monseñor Plaza bendice a los manifestantes.
Los católicos dan a conocer sus razones religiosas y políticas. Por primera vez los curas salen a la calle a discutir y defender sus posiciones. No aceptan el argumento de que la religión y la moral son temas privados. Aseguran que el cristianismo tiene un aporte que hacer a la juventud en materia educativa.
No son éstos los únicos argumentos de los defensores de “la libre”. Las empresas tienen derecho como lo hacen en todo el mundo- a financiar universidades, dicen los liberales clásicos, pero, además, esa facultad debe hacerse extensiva a otros sectores. ¿O acaso el Centro Libre de Estudios Superiores preguntan- no merece constituirse como universidad y expedir títulos? preguntan. ¿No es un buen estímulo para las universidades públicas competir con las privadas?
La movilización laica, se realiza el 19 de septiembre. Duplica o triplica en número a los “libres”. Los trenes conducidos por los obreros de la Fraternidad traen estudiantes de todas partes. Las columnas llegan a la Plaza Congreso desde todos los puntos cardinales. Por Avenida de Mayo avanzan tomados del brazo docentes y autoridades. Allí están Risieri Frondizi, José Luis Romero, Gregorio Klimovsky, Manuel Sadosky, Florencio Escardó, Eva Giberti, Hilario Fernández Long y Rolando García. Detrás, viene la columna de la FUA con sus principales dirigentes a la cabeza: Guillermo Estévez Boero, Omar Patti, Ariel Seoane y Bernardo Kleiner.
Algunas fechas conviene repasar para ubicar el marco cronológico en el que se desarrollaron los hechos. A fines de agosto de 1958, el presidente Arturo Frondizi da a conocer su intención de reglamentar el famoso artículo 28 que autorizaba a las universidades privadas a expedir títulos habilitantes. La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El 1º de septiembre se realiza un acto político -académico en la Facultad de Filosofía y Letras en donde dirigentes estudiantiles e incluso funcionarios del gobierno de la Ucri manifiestan su defensa de la enseñanza laica-. Tres días después en Ciencias Exactas habla el rector de la UBA, Risieri Frondizi, con términos inusualmente duros contra su hermano y contra el proyecto alentado por él.
Los defensores de la llamada enseñanza libre también se movilizan en todo el país. El 15 de septiembre, los “libres” confluyen en un acto público en Plaza Congreso. La concurrencia se estima en sesenta mil personas que agitan los colores verdes de su causa, sin privarse de enarbolar el mítico “Cristo Vence”, consigna agitada tres años antes en las populosas movilizaciones contra la dictadura peronista.
El acto concluye con una movilización hacia Plaza de Mayo, donde los manifestantes son saludados desde el balcón de Casa Rosada por el presidente Frondizi, acompañado de los gobernadores Celestino Gelsi y Oscar Alende. Ese mismo día trasciende que el presidente se reunió con monseñor Plaza y Mariano Castex. Como se dice en estos casos: el hombre ya está jugado; pertenecen a su pasado frases como: “Estoy convencido de una educación laica frente a la invasión de la Iglesia”.
La respuesta “laica” no se hace esperar. El viernes 19, en Plaza Congreso, más de doscientas mil personas se convocan para defender su causa. En las diferentes ciudades del país se repiten actos parecidos. Por primera vez en estos años dirigentes sindicales de Córdoba, La Plata y Buenos Aires apoyan los reclamos de la FUA. Agustín Tosco recordará muchos años después su participación en ese acto.
La calle -ya se sabe- es de los “laicos”, pero sus dirigentes más esclarecidos sospechan que con eso no alcanza, que hacen falta contactos y relaciones con el poder. No están solos, pero los partidarios de la “libre” en ese campo arado por el poder se mueven con más comodidad. La alianza entre empresarios y jerarquía religiosa funciona como un reloj, un reloj cuyas horas controla el presidente.
El miércoles 23 de septiembre, la ley promovida por Frondizi se trata en la Cámara de Diputados. Una inmensa mayoría se pronuncia en contra del artículo 28, incluso el diputado Horacio Domingorena. Por su parte, el titular de la bancada radical pronuncia un vibrante discurso a favor de las escuelas de Sarmiento.
En la Cámara de Senadores la situación se complica para los “laicos”. Los gobernadores operan para imponer la disciplina partidaria. Los “laicos” allí son derrotados en toda la línea y cuando el proyecto regresa, varios diputados de la Ucri se han dado vuelta y apoyan el proyecto oficial.
Los “libres” han ganado la batalla. La ley 14.557 es aprobada por el Congreso. Abogados “laicos” hacen presentaciones judiciales que no prosperan. De todos modos, Arturo Frondizi se compromete con los siete rectores de las universidades nacionales a no reglamentar la ley. Palabras. El 11 de febrero de 1959, entre las murgas, mascaritas y pitos de carnaval, la ley es reglamentada y el único costo que pagará el presidente será el de soportar nuevos insultos de su hermano.
Los estudiantes, por su parte, insisten en seguir peleando en la calle. Es en estas jornadas donde empieza a escucharse la consigna: “Obreros y estudiantes unidos adelante”. La flamante alianza no está exenta de recelos y disidencias. Los sindicalistas del peronismo no dudan de que estos estudiantes son los hermanos menores de aquellos otros que derrocaron a Perón en 1955. Por su parte, los sectores conservadores y liberales reprochan a los estudiantes su tentación a dejarse seducir por los cantos de sirena de la izquierda. Según el diagnóstico conservador, los estudiantes son alborotadores porque carecen de educación democrática. Diez años de adoctrinamiento peronista -dicen- provocan estas consecuencias. El peronismo, por su parte, también defiende el monopolio del Estado en la educación, pero con una diferencia: para ellos monopolio del Estado es igual a educación peronista.
Conclusión: las universidades privadas confesionales o no podrán expedir títulos habilitantes. El Estado, de todos modos, establecerá algunas exigencias y controles, pero la aspiración de la Iglesia Católica y de los empresarios favorables a una educación regulada por las leyes del mercado pudo realizarse. El reclamo histórico de quienes fundaron en 1907 la Universidad Católica, de quienes en 1922 crearon los Cursos de Cultura Católica y de aquellos que de la mano de Giordano Bruno Genta y Martínez Zuviría y el apoyo del peronismo, intentaron imponer la educación religiosa y obligatoria en las escuelas, pudo realizarse al fin, no con la plenitud que reclamaba Genta, pero lo suficiente como para que -por ejemplo- monseñor Plaza estuviera satisfecho.
La ley 14.557 fue el punto de partida. Ocho años más tarde, Juan Carlos Onganía sancionará la ley 17.604, ampliando las facultades de la enseñanza privada, aunque el espaldarazo definitivo lo dará Carlos Menem en 2003, con la sanción del decreto 2.330 que reglamenta la Ley de Onganía, desregulando y facultando la creación de nuevas universidades con un marco normativo que en el más suave de los casos merece calificarse de excesivamente generoso.
¿Qué decir cincuenta y seis años después de un conflicto que movilizó a miles de personas, y durante casi dos meses ocupó la primera plana de los diarios y del debate político? Hoy el conflicto nos parece algo anacrónico, un debate que podría haberse resuelto en otros términos y sin necesidad de consumir tantas pasiones. Pero la perspectiva histórica no puede desconocer las ideas, mitos, creencias y certezas vigentes en los actores sociales en su momento. Hoy resulta cómodo decir que la verdad estaba a mitad de camino y que la consigna laica o libre no alcanzaba a expresar las contradicciones y dilemas a resolver en su momento.
Sin embargo, hombres inteligentes, comprometidos con sus ideas y con las corrientes ideológicas y culturales de su tiempo, estaban convencidos de que lo que se jugaba en las calles y en los despachos oficiales era importante y en algún punto decisivo para la nación. Sin exageraciones, podría decirse que en 1959 la Argentina ingresaba a los años sesenta con sus ilusiones y excesos.
Es verdad que hoy nadie defendería la enseñanza laica como se defendió en su momento, del mismo modo que nadie haría lo mismo con la enseñanza libre. Pasaron muchas cosas en el país y en el mundo desde 1958 a la fecha. En ese sentido los historiadores deben tener presente que a los procesos sociales inevitablemente los debemos juzgar con el diario del lunes, siempre y cuando sepamos que no toda la verdad histórica se reduce a esa lectura aparentemente superadora. Dicho con otras palabras: la reflexión histórica no puede ignorar la perspectiva que dan los años, los nuevos instrumentos teóricos disponibles y las experiencias que han vivido los pueblos, pero tampoco puede desconocer las certezas que estuvieron presentes en su momento, la consistencia con que se vivían ciertas creencias e ideales. Medio siglo después, los defensores de una u otra alterativa estiman que los ideales que se defendieron no eran tan puros ni tan justos como suponían, pero ya se sabe que los hombres siempre estamos obligados a actuar en tiempo presente y muchas veces el imperativo de la acción le niega su lugar a las dudas o dilemas. Se actúa como si se estuviera absolutamente convencido de que la verdad está de nuestra parte y está bien que así sea.Corresponde luego a los historiadores evaluar desde la distancia aquel lo que en su momento se vivió con entusiasmo, certeza, esperanza o desolación.